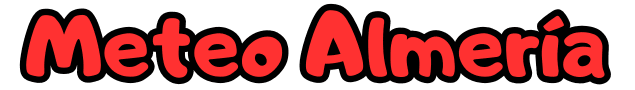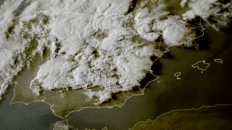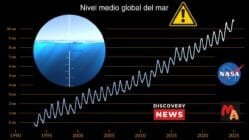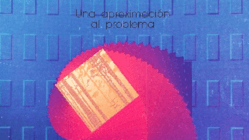Un artículo de José Luis Camacho Ruiz y César Rodríguez Ballesteros, AEMET.
Necesidad de creación de series de larga duración. Cómo se crean.
Para obtener un análisis correcto de la variación del clima y sus posibles tendencias sobre un territorio, es necesario disponer de series de datos suficientemente largas para observar la variabilidad propia del sistema atmósfera y las derivas inducidas por el cambio en la composición de ella debido a la acción humana. Las series largas de datos meteorológicos se crean a partir de datos de observación escritos en cuadernos de observación, bandas de aparato registrador, archivos temporales en dataloggers y registros electrónicos. Todos ellos, analógicos o digitales, pasan un proceso de control de calidad y transformación en registros definitivos en las Bases de Datos Climatológicas de los Servicios Meteorológicos Nacionales.
Los datos registrados aún no forman una serie para estudios climatológicos. Se pueden utilizar para otros usos inmediatos: agricultura, energía, ciudades, etc., pero no para determinar la foto del clima de una zona. El siguiente paso es la aplicación de técnicas estadísticas avanzadas para completar los “huecos” creados por la falta puntual de observaciones debidos a averías en los aparatos o por falta de cobertura de personal de observación. Y el último paso es un proceso de corrección de posibles desviaciones debidas al uso de diferentes tipos de instrumentos a lo largo de décadas de observaciones o de posibles cambios de emplazamiento o características próximas del entorno alrededor del observatorio.
Si tú, lector, eres de los que crees que lo dicho confirma que los meteorólogos nos inventamos los datos, te invito a que sigamos repasando como creamos estas series y emitas tu juicio después.
El dato bruto de observación proviene de la lectura manual de un instrumento realizada por “personal entrenado” según criterios de realización de observaciones uniformes en todo el mundo o mediante registros electrónicos procedentes de medidas de instrumentos “calibrados y mantenidos” según normas estándar mundiales. Existen trazas y registros de cómo se realizan las medidas, del entorno propio del observatorio y de su vecindad, de la calibración de los instrumentos y de la precisión de estos.
Este dato bruto es la sustancia principal de la serie pero los datos aislados no permiten tener una visión completa del clima. La sucesión temporal de datos es como una película de celuloide antigua. Si faltan fotogramas (o datos), podemos ver la película, pero notaremos que falta algo. Además, puede haber fotogramas dañados, es decir, datos erróneos (por fallo humano o de instrumento). Por tanto, es necesario aplicar técnicas de restauración para ver la película completa y, en nuestro caso, de una serie sin interrupciones que muestre el fluir de los acontecimientos.
Las técnicas más sencillas para rellenar huecos de días aislados consisten en utilizar valores anteriores y posteriores de la misma serie y aplicar técnicas autorregresivas o utilizar series de puntos de observación cercanos con un comportamiento similar. En AEMET, utilizamos el paquete estadístico CLIMATOL, diseñado por el experto José Antonio Guijarro, y probado en muchos servicios meteorológicos. Este software permite, además de rellenar los huecos, detectar automáticamente aquellos cambios “abruptos” en el comportamiento de una serie: cambio de instrumentación, cambios en el entorno próximo como quema de bosques, urbanización, etc. El método que se aplica se llama de “homogeneización” porque minimiza todos los efectos que pueden enmascarar las variaciones a largo plazo de las magnitudes de la serie. La documentación sobre CLIMATOL puede encontrarse entre otras muchas fuentes en este enlace. El proceso es laborioso y requiere seguir los diferentes pasos antes de asumir que la serie final es utilizable o no. Hay ocasiones en las que no es posible rellenar los huecos o que las inhomogeneidades son tan grandes que no se pueden resolver. Por tanto, cuando AEMET ofrece una serie climatológica, está revisada y chequeada para realizar estudios climáticos y obtener conclusiones sólidas.
Y como, lector, no creo que rechaces ver el pase de una buena película antigua reconstruida, acompáñanos en un viaje hacia el pasado para ver una de “aventuras polares” a partir de observatorios emblemáticos de la geografía española.
Una muestra de series disponibles: Izaña, Daroca, Molina de Aragón, Puerto de Navacerrada y Cumbre del Montseny.
AEMET dispone de varias series centenarias con más de 100 años de observaciones entre las que destaca, por su singularidad, la del Observatorio de Izaña, a 2369 metros SMN y al ENE del pico del Teide en la isla de Tenerife. Este comenzó sus actividades en el lejano 1916, en plena Primera Guerra Mundial y tiene una historia ligada a los esfuerzos del Imperio Alemán por disponer de información meteorológica para la navegación de los dirigibles. Recomendamos encarecidamente leer las diferentes publicaciones de Fernando de Ory sobre la historia del Observatorio como por ejemplo los cien años de su historia.
La segunda serie centenaria utilizada es la del Observatorio de Daroca. Situada desde 1909 en las edificaciones de las murallas de la ciudad, ha sufrido pocos cambios en el emplazamiento si bien la instrumentación se ha ido modernizado. Una descripción del observatorio y su historia se puede consultar aquí. El observatorio está situado en el llamado “triángulo del frío” a 790 metros de altura en el alto valle del Jiloca.

Las otras tres series no son centenarias pero albergamos la esperanza de que lleguen a este estatus con el tiempo. La siguiente serie es la Molina de Aragón, también en el triángulo del frio delimitado por las dos estaciones citadas y Calamocha. Situado en el valle del rio Gallo junto al Parque Natural del Alto Tajo, el origen del observatorio se debe a la necesidad de realizar observaciones meteorológicas en el pasillo aéreo Madrid-Barcelona. A 1062 metros de altura en un valle de la Ibérica, tiene merecida fama de ser una de las “neveras” de la Península registrando -28,2 C en 1952. En las fotos de las figuras 1 y 2, se muestra el aspecto de un observatorio meteorológico con instrumentación manual o registradores mecánicos en el caso de Daroca en los años 60 o en la actualidad con instrumentación digital y manual en la actualidad en Molina. La instrumentación digital permite disponer de datos cada 10, 30 ó 60 minutos.

La cuarta serie es la del Puerto de Navacerrada. El observatorio, situado en una loma junto al puerto, a 1893 metros de altitud, lleva realizando registros meteorológicos desde 1946 y es un testigo privilegiado de los cambios en el clima en el entorno de la Sierra de Madrid a tan solo 50 km en línea recta de la Puerta del Sol.
Y la quinta serie es la que llamaremos “Cumbre del Montseny”. El macizo del Montseny en la cordillera prelitoral catalana, culmina en el Turó de l´Home a 1707 metros de altura. Como en el caso de Izaña, e incluso con anterioridad, hubo particular interés por establecer un observatorio de alta montaña para medir los vientos y las condiciones en altura. Los esfuerzos del Dr. Eduard Fontserè y el primer Servei Meteorologic de Cataluña (SMC) culminaron en la edificación de una cabaña de madera en la cima del Turó de l´Home y la dotación de instrumentos y personal necesarios para realizar observaciones sistemáticas a partir de 1932. La Guerra Civil interrumpió las actividades que fueron retomadas por el Servicio Meteorológico Nacional y después el Instituto Nacional de Meteorología. En la figura 3 se muestra el aspecto de las edificaciones del observatorio tras las reformas de 1954 y 1976. Con la interrupción de las observaciones en la década de los 2000, el nuevo SMC instaló una Estación Meteorológica Automática a unos 350 metros de la cumbre en el Puig Sesolles a 1694. Con los datos de ambas series y técnicas similares a las descritas y documentadas en Prohom 2023 , el SMC construyó la serie que ahora utilizaremos.

Indicador climático: “Frost Days”, días de helada.
Dentro del Sistema de Información de Servicios Climáticos propuesto por la OMM, el primer elemento son los datos climáticos obtenidos a partir de la elaboración de las series y de su análisis posterior. Este análisis se realiza con la ayuda de índices climáticos de carácter general o sectorial como los generados mediante el software CLIMPACT de la OMM por poner un ejemplo práctico.
Mediante el cálculo y la evolución posterior de estos índices climáticos, podemos llegar a conocer la variabilidad climática en el entorno de un observatorio, estimar cómo está cambiando el clima y desarrollar planes de adaptación en los sectores críticos para nuestro ámbito de actuación.
En este artículo practicaremos un ejercicio a partir de un solo indicador: los días de helada “Frost Days”, que se definen como el recuento de días en los que la temperatura mínima no supera los 0 grados. El índice es el número de dichos días en un periodo considerado (normalmente un mes, una estación o un año). Aquí vamos a utilizar solo el recuento anual pero para las cinco estaciones antes citadas.
El impacto de un día de helada está relacionado con el ciclo vegetativo de las plantas y la actividad de insectos y vertebrados. Una disminución importante del número de heladas abre la puerta a especies invasoras que desplacen a las autóctonas. La duración de los ciclos de cultivos y la floración o maduración de frutos también está afectado por la extensión del periodo de heladas. Puede ser un buen indicador de cambio climático sobre series de 30 años y sí se demuestra que existen tendencias de cambio significativas según test estadísticos reconocidos
Los periodos de referencia para la climatología de un lugar son intervalos de 30 años en los cuales se calculan y publican los índices climáticos y establecen las líneas de los que se define como “normal” a lo largo de ese periodo, catalogando así los eventos como próximos a una normalidad o como extraordinarios o singulares si se alejan suficientemente de esos niveles. Los profesionales de la meteorología utilizamos estadísticos: desviaciones estándar, quintiles, deciles, percentiles para calibrar la excepcionalidad del fenómeno lo cual es importante para transmitirlo a los medios de comunicación. Un evento extraordinario basado en una serie de 10 años de datos tiene mucho menor significado que si está referido a una serie centenaria que ha pasado los test de homogeneidad.
El último periodo de referencia que se aplica a fecha de hoy es el intervalo 1991-2020, cuyos estadísticos son la referencia utilizada para catalogar la excepcionalidad de los eventos meteorológicos en la actualidad por parte de los servicios meteorológicos oficiales. Los valores medios son la vara de medir para calificar los índices climáticos en un año posterior. Sin embargo, cuando queremos referenciarlos respecto al cambio climático antropogénico, utilizamos los periodos 1961-1990 o 1971-2000 porque se considera que, en esos periodos, el impacto de la huella de la actividad humana aún no era desbordante, como lo es en la actualidad.
En el presente artículo, vamos a trabajar con el indicador “Días de helada – Frost Days” (FD) y vamos a presentar los promedios de cuatro intervalos de 30 años para las cinco estaciones y nos alejaremos hasta 1911-1940 para la serie de Daroca y 1921-1950 para Izaña y Daroca. Veremos que, en los cinco observatorios considerados, las heladas no son un fenómeno raro sino todo lo contrario. Veremos también, que el comportamiento de cada serie presenta diferencias notables.
Resultados. Comparación de observatorios peninsulares entre 1961 y 2023
El primer ejercicio es representar gráficamente (figura 4) las cuatro series de Puerto de Navacerrada, Molina de Aragón, Cumbre del Montseny y Daroca de número anual de días de helada (Frost Days) entre 1961 y 2023. Omitimos Izaña por tener menos días de helada y seguir un comportamiento diferente al de la España peninsular.
Vemos en la gráfica que los observatorios de Puerto de Navacerrada y Molina de Aragón registran un número importante de días de helada, siendo en algunos casos casi la mitad de los días del año en el caso de Navacerrada, siendo superior a Molina en la primera década pero disminuyendo la diferencia progresivamente hasta tener Molina más días de helada que el Puerto durante los últimos 10 años. La cumbre del Montseny muestra un comportamiento que reproduce muchos picos de la serie de Navacerrada pero con unos 30-40 FD menos. Finalmente Daroca está casi siempre por debajo de las otras tres series aunque al final tiene valores similares a las de Montseny.

Los promedios de toda la serie considerada son Navacerrada 173 FD/año, Molina 119 FD/año, Montseny 97 FD/año y Daroca 72 FD/año. Los máximos de cada serie son 181 días en Navacerrada en 1972, 165 días en Molina en 1973, 128 días en Montseny en 1972 y en 1991, 111 en Daroca en 1973. Aquí observamos el emparejamiento de las dos series de montaña con sus máximos en 1972 y las dos series de los valles de la Ibérica con los máximos en 1973. Los fríos de 1972 tuvieron una naturaleza diferente a los de 1973. En ambos años no se batieron récords extremos de frío pero otros indicadores muestran también que estábamos en el corazón de un periodo particularmente más frío que en años anteriores o posteriores desde 1961 como se observa en la gráfica de la figura 5 tomada del análisis de Chazarra et al (2018) en la Nota Técnica de AEMET 31,2

Otro elemento analizado es verificar si existen tendencias significativas en la evolución de los FD en las cuatro series entre 1961 y 2023. Aplicando un test de Mann-Kendall a los valores de FD anuales entre 1961 y 2023 obtenemos la tabla 1 siguiente:

Observamos que no hay resultados de tendencia significativa para los dos observatorios de la Ibérica y sí lo son a más del 99% (***) para los dos observatorios de montaña. La reducción de días de heladas en Navacerrada alcanza los 8 días por década por los 6 días por década en la cumbre del Montseny. De ahí que el número de días de helada en Molina de Aragón tienda a igualarse con los del Puerto de Navacerrada y los de Daroca con la cumbre del Montseny.
Resultados. Análisis de series 1916-2023. Daroca e Izaña
Utilizamos los datos de las dos series centenarias: Izaña y Daroca comparando entre 1916 y 2023 el número de FD y las representamos en la figura 6. Un primer apunte: las dos gráficas no oscilan de la misma manera. Hay poca relación entre las oscilaciones de la gráfica en Canarias y en la Península Ibérica. Otro apunte: el máximo excepcional de días de helada en 1917 en Daroca: 136 días, muy lejos del valor promedio. En Izaña también registraron un valor cercano a 100 días doblando casi su valor promedio anual. En ambos observatorios se observan variaciones grandes interanuales. En Izaña, se han registrado años por debajo de 25 FD en 1937 con 20 días, 2001 con 21 días y 2010 con 17 días. El máximo de FD se produjo en 1971 dentro de ese periodo frío de principios de la década de los 70 del siglo XX.

Aplicando el test de Mann-Kendall a las dos series de FD entre 1916 y 2015 obtenemos los resultados de la tabla 2 en la que se aprecia que existe tendencia a la disminución de los valores pero no es tan robusta como en las series 1961-2023. Esto se puede explicar porque hay grandes variaciones interdecadales: periodos más fríos y más cálidos a lo largo del siglo XX aunque el resultado total es que existe una tendencia apreciable a la disminución de los días de helada en ambos observatorios.

Vamos a avanzar una posible explicación para la débil signficancia de la tendencia de ambas series en el periodo de un siglo. Utilizaremos otra herramienta disponible para el análisis del clima. Como hemos observado que las fluctuaciones de los valores anuales en periodos muy cortos son importantes, aplicamos un filtro de media móvil en este caso de 5 años para obtener una evolución suavizada del número de días de helada. En realidad, lo que hacemos es tomar los cinco valores anuales, los promediamos y lo aplicamos al año central. El valor de 1940 será el valor promediado de 1938, 1939,1940,1941 y 1942. Obtenemos la gráfica de evolución suavizada de la figura 7.
Se aprecia que hubo un periodo relativamente cálido, en cuanto disminución, de heladas desde mitad de los años 20 hasta finales de los 30 en Canarias, con un pico anterior alrededor de 1922 y posteriores a principios de los 50 y otro principal y amplio a principios de los 70. Tras este máximo se produce una disminución gradual e importante del número de días he helada hasta los mínimos alrededor de 2010.
En Daroca, tras el máximo de 1917 se produce una reducción no tan notable como la de Izaña en la década de 1920 y 1930 para apuntar un máximo al principios de los 40 con otro pico. El mínimo en Daroca se produce alrededor de 1996 y luego vuelve a repuntar pero sin llegar a los valores de épocas anteriores

Evolución índice FD según periodos climáticos
Por último, en la tabla 3, mostramos los valores del índice FD agrupado por periodos climáticos de 30 años, comenzando por 1911-1940 en el que solo está Daroca para ir añadiendo datos de observatorios en los siguientes periodos decalados 10 años según comiencen su disponibilidad. Izaña es el que tiene menos días de heladas pero se aprecia un aumento progresivo en los promedios de 30 años que culmina en un máximo de casi 67 días por año en el periodo 1951-1980. A partir de allí decrece y en los dos últimos periodos se produce una disminución notable llegando a 48 días/año en 1991-2020.
Daroca es un caso singular porque muestra poca variación en promedios de 30 años, entre un máximo de 78 dias /año en 1911-1940 y 69 días/año en 1981-2010. Molina de Aragón, siendo claramente más frio, muestra un comportamiento similar con un máximo de 125 en 1971-2000 y un mínimo de 117 en 1991-2020 aunque con la mitad de periodos de 30 años disponibles.
Los dos observatorios de montaña peninsulares: Navacerrada y Montseny, muestran ambos una gradual reducción de los promedios con máximos de 154 y 110 en 1951-1980 hasta un mínimo de 129 y 91 en 1991-2020. Estas tablas confirman el comportamiento diferente de los observatorios de valles de la Ibérica frente a los de montaña.

Conclusiones
Para concluir podemos establecer que el pilar fundamental de los estudios climáticos son las series climáticas de larga duración construidas a partir de datos de observaciones sistemáticas, controladas y verificadas, para pasar a bases de datos a partir de las cuales se construyen dichas series climáticas según técnicas estadísticas de relleno de huecos y de homogeneización validadas por conocimientos técnicos y científicos.
A partir de los datos de las series, se calculan índices climáticos que permiten conocer la variabilidad del clima en una región y el cambio climático a largo plazo, asociándolo a impactos en diferentes sectores. Como ejemplo, aplicamos el estudio del indicador Días de helada anual – Frost days (FD) a cinco series de larga duración, cuatro elaboradas por AEMET, en los observatorios de Izaña, Daroca, Molina de Aragón y Puerto de Navacerrada, y una elaborada por el Servei Meteorologic de Cataluña (SMC) a partir de datos de los Observatorios del Turo de l´Home y del Puig Sesolles.
Considerando y comparando las series de la Península Ibérica entre 1961 y 2023 se observa que Puerto de Navacerrada registra el mayor número de FD anual seguida de Molina de Aragón aunque con la reducción progresiva de días en la primera, acaban con valores similares al final del periodo. Montseny también registra más FDs al principio que Daroca pero terminan el periodo con valores similares. Izaña presenta valores más bajos.
Los promedios anuales de FD para 1961-2023 son de Navacerrada: 137 días, Molina: 119 días, Montseny: 97 días, Daroca: 72 días e Izaña: 56 días.
A principios de la década de 1970 se produjeron varios años fríos en los que se registran los máximos de FD anuales de las cinco series: 110 días en Izaña en 1971, 181 días en Navacerrada y 128 en Montseny en 1972 y 165 días en Molina y 111 en Daroca en 1972. Este último, con permiso del máximo aislado de 136 días de Daroca en el lejano 1917.
Las tendencias significativas y con valores notables de reducción de FD a lo largo de los periodos citados aparecen en los observatorios de montaña: Navacerrada y Montseny con consecuencias esperables en cambios en vegetación, ecosistemas y explotación de recursos turísticos en las próximas décadas.
Por contraste, en los valles altos de la Ibérica, los fríos continúan presentes en las últimas décadas sin reducción notable, debido posiblemente a por la presencia de muchas noches de vientos en calma con inversiones de temperatura importantes.
Artículos y referencias:
Homogeneización de series climáticas con Climatol. Ver 3.1.1. José Antonio Guijarro. AEMET. DT Baleares
CADTEP: A new daily quality-controlled and homogenized climate database for Catalonia (1950–2021), Marc Prohom et al, 2023. International Journal of Climatology. May 2023.
https://doi.org/10.1002/joc.8116
El Centenario del Observatorio de Izaña: La apasionante historia de un Observatorio de montaña en una remota isla del Atlántico Norte. Fernando de Ory. Publicación AEMET 2016.
Daroca. Cien años de observaciones. Yolanda Jiménez. Observatorio Meteorológico de Daroca. Calendario Meteorológico 2009 p.288-293.
El observatorio meteorológico del Turó de l´Home (Montseny). Mirando al cielo de Cataluña. Oscar Farrerons. Universitat Politècnica de Catalunya. Serveis digitals. UPC commons
Análisis de las temperaturas en España en el periodo 1961-2018. Volumen 2. Series de temperaturas medias en España a partir de estaciones de referencia. Nota técnica de 31.2 de AEMET. Andrés Chazarra et al. 2018.