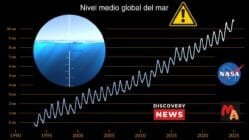Artículo de María Aránzazu OTAEGUI HIDALGO-BARQUERO, José Ángel NÚÑEZ MORA, Marta FERRI LLORENS, Aurelio BARRANCO ESPAÑOL
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Delegación Territorial en la Comunidad Valenciana.
Resumen: ¿Podrías observar el tiempo con los ojos cerrados, las nubes, el arcoíris, la nieve o los rayos de las tormentas?
Nadie puede hacerlo, pero los humanos no solo tenemos el sentido de la vista. Si estamos muy concentrados y entrenamos el resto de los sentidos, podremos llegar a percibir sensaciones generadas por los fenómenos meteorológicos que, en nuestra vida cotidiana, a los que tenemos la capacidad de ver, nos pasan desapercibidos.
Hace unos meses contactamos con nuestros amigos de la ONCE, y nos propusieron visitar el Centro Meteorológico usando solo el tacto, el oído, el olfato, el gusto y prescindiendo de la vista. Para nosotros fue un reto desde el principio.
Casi todas las semanas recibimos visitas de escolares desde 4.º de primaria, universitarios y otros colectivos, como centros de mayores o de personas con movilidad reducida y la base de nuestra exposición está en la vista: invitamos a mirar cómo funcionan los instrumentos meteorológicos, mirad cómo cae un rayo, mirad cómo funciona el radar y los satélites. Nuestros visitantes están atentos y con el sentido del oído escuchan nuestras explicaciones y, algunos, también usan el tacto para tocar los instrumentos, pero la base es la vista.
También en meteorología se da la circunstancia de que uno de los tres cuerpos especiales es el de observadores de meteorología y los inicios de la meteorología, mucho antes de la predicción, estuvieron en la observación.
Está claro que sin la vista teníamos que rediseñar la visita y dar más peso a las explicaciones orales y al tacto pero, para suplir la observación, pensamos introducir alguna actividad en la que estuviesen implicados el olfato y el gusto. ¿Se puede oler, degustar, tocar y escuchar la meteorología? ¡Vamos a intentarlo!
Palabras clave: ONCE; ojos cerrados; sentidos; tacto; gusto; oído; observación.
LA VISITA
Cuando hacemos el típico comentario de ¿qué día hará hoy? lo normal es que miremos al cielo y veamos si hace o no sol, si está nublado, sacamos el brazo para comprobar la temperatura, si hace viento y poco más. Estos gestos, que hacemos de forma involuntaria, son una observación en toda regla y que no todos la pueden hacer, como las personas ciegas o de baja visión.
Si estamos concentrados y somos capaces de cerrar los ojos y mimetizarnos con el entorno, nos daremos cuenta de que somos capaces de oler la meteorología, podemos palpar ciertos fenómenos atmosféricos cotidianos en nuestro día a día y todo ello sin usar el sentido de la vista. Este ejercicio es el que hacen las personas ciegas todos y cada uno de sus días.
EL JARDÍN DE LOS SENTIDOS (TACTO)
La mayoría de los instrumentos meteorológicos se ubican en un jardín, que es una pequeña parcela de terreno donde se instalan pluviómetros, garitas meteorológicas con termómetros, torres de viento, radiómetros… Ahora las estaciones meteorológicas automáticas están construidas con componentes electrónicos que es difícil identificarlos como componentes de un instrumento meteorológico. Sobre todo, cuando nos visitan niños de primaria, prescindimos casi totalmente de las estaciones automáticas y les explicamos los instrumentos convencionales, los que se vienen empleando e instalando en jardines meteorológicos desde el inicio de los tiempos de esta ciencia.
Muchos de los términos que usamos en meteorología y climatología provienen de las lenguas clásicas; pluvia es una palabra latina que significa «lluvia», y con la raíz «pluvio» construimos muchas otras palabras en meteorología, como pluviómetro, compuesta de «pluvio» y «metro», esta última palabra que tiene su origen en el griego clásico y que significa «medida», instrumento de medida. Por tanto, traduciendo directamente del latín y griego, un pluviómetro no es ni más ni menos que un instrumento para medir la lluvia y ese es el primer instrumento que les mostramos.
Se puede desmontar un pluviómetro y tocar sus piezas, los dos semicilindros y el embudo interior por donde cae el agua hacia una garrafa de plástico que está dentro. Nuestros visitantes de la ONCE escucharon cómo caía el agua en la garrafa y pudieron experimentar vaciándola en la probeta.
Los jóvenes visitantes de colegios ya apenas saben cuál es el sonido de un reloj, pero sí que lo sabían muy bien nuestros visitantes de la ONCE. Además de medir, tenemos instrumentos que también registran. Antes de las estaciones automáticas había que diseñar instrumentos mecánicos, y tanto la precipitación como la humedad y la temperatura se registran en instrumentos que llamamos pluviógrafo, higrógrafo y termógrafo, respectivamente. Todos tienen el sufijo -grafo, que es griego clásico en estado puro, ya que deriva de gráphein, que significa «escribir». Un pluviógrafo es un instrumento que sirve para escribir la lluvia. ¿Cómo podemos medir la lluvia que cae en 10 minutos, en una hora, en dos o en diez si no es escribiéndola sobre un papel? Pero, para poder introducir el paso del tiempo en nuestro instrumento que escribe la lluvia lo tenemos que montar sobre un reloj, que irá girando y escribiendo la lluvia a medida que llueve y que pasa el tiempo. Por cierto, que también «reloj» ha llegado hasta nosotros desde el griego clásico hōrológion, que es el instrumento para medir el tiempo.
El termómetro lo usamos para medir la temperatura; literalmente termo- deriva también del griego con el significado de «calor» y es que la temperatura no es más que una forma simple de medir la energía. Y para medir la temperatura introducimos mercurio en un pequeño depósito de vidrio. ¿Por qué mercurio? Porque se dilata y contrae con los cambios de temperatura, y si lo introducimos en un estrecho tuvo de vidrio y le ponemos una escala gráfica que ajuste la temperatura con la longitud de la columna de mercurio, hemos conseguido poder medir la temperatura. Pero, ¿por qué le llamamos «mercurio»? Si derramásemos mercurio sobre una superficie veríamos cómo se multiplica en multitud de bolitas pequeñas que se mueven a gran velocidad, debido a la gran densidad de este elemento. El dios romano Mercurio, conocido por su velocidad y movilidad, dio nombre a este elemento, precisamente por eso, por lo rápido que se mueve cuando lo derramamos. Aunque en la antigüedad al mercurio se le solía llamar hidrargirio que, literalmente traducido del griego significa «agua de plata» ya que hydor es agua y argyros, plata, de ahí su símbolo químico Hg y de ahí el aspecto que tanto llama la atención a los niños, pues tiene ese aspecto, de aguas de plata.
En la garita también tenemos el higrómetro, cuyo nombre también deriva del griego clásico hygrós, húmedo, por tanto, con el higrómetro queremos medir la humedad y, fijaos qué método tan ingenioso para medir la humedad. Vamos a usar el tacto, ¿qué se nota al tocar el sensor de humedad? Es cabello de mujer rubia.
Con el heliógrafo medimos el sol (hēlio– es la palabra de origen griego que significa «sol») o, mejor dicho, medimos la duración del sol. El olor de la banda al quemarse fue algo que les llamó mucho la atención a nuestros visitantes.
OLOR A PETRICOR (OLFATO)
¿A qué huele la atmósfera? Nos preguntamos cómo podríamos ser capaces de explicarles el olor de la inestabilidad de la atmósfera, el olor a una tormenta, a los rayos, la lluvia…
Cuando se acerca una tormenta, existe mucha inestabilidad en la atmósfera, por lo que el ambiente huele a ozono. Ese olor se intensifica justo antes de que empiece a llover. Y con las primeras gotas de lluvia empieza un olor a tierra húmeda, que ellos mismos identificaban, es el olor a petricor. La combinación de aceites que provienen de las plantas durante periodos secos y de bacterias que viven en el suelo se denomina «geosmina», que da lugar al olor. En ocasiones, este aroma se detecta antes de que llegue la lluvia ya que la humedad —tanto del ambiente como la del suelo— aumenta.
Petricor es la palabra que usamos para nombrar el olor de la lluvia cuando los suelos están muy secos. Actualmente no está en el Diccionario de la Lengua, pero la Real Academia la tiene en el observatorio de palabras, estudiando su incorporación, ya que es un término reciente adaptado del inglés petrichor, que fue acuñado por primera vez en 1964 por Isabel Joy Bear y Richard Thomas en su artículo Nature of Argillaceous Odor1.
El término proviene de las palabras griegas, petros que significa «piedra» e ichor que ya aparece en la Ilíada: «Brotó la sangre divina, o por mejor decir, el icor; que tal es lo que tienen los bienaventurados dioses »2, o sea que el olor que percibe nuestro olfato cuando las gotas de lluvia impactan contra las piedras resecas es el fluido que fluye en las venas de los dioses3.
TRUENOS (OÍDO)
Para hacerles sentir que estaban inmersos en una tormenta de truenos, rayos y lluvia se les puso un vídeo de un rayo y seguidamente el de la lluvia. Algunos de ellos se llegaron a estremecer por el estruendo del rayo.

En el jardín les mostramos cómo las veletas registran el viento, que es el movimiento horizontal del aire, pero en la atmósfera también se producen movimientos verticales, en general tan débiles que en las ecuaciones que empleamos para hacer la predicción numérica del tiempo los despreciamos y solo consideramos los movimientos horizontales. Pero en las tormentas sí que se producen intensos movimientos verticales ascendentes y descendentes. Las partículas que hay en la atmósfera, sobre todo partículas de hielo y agua subfundida, chocan entre ellas y la atmósfera se va cargando de electricidad estática.
La descarga eléctrica (stroke) se genera en el seno de la nube cumulonimbo como resultado de un complejo proceso microfísico previo de electrificación en el que son fundamentales las corrientes verticales de aire que permiten la interacción de agua subfundida (en estado líquido a temperaturas inferiores a 0 °C) y partículas de hielo de diferente tamaño. El resultado final es una distribución de cargas eléctricas característica, conocido como modelo tripolar, con un centro de carga positiva en la zona superior del cumulonimbo y un centro de carga negativo en la parte inferior próximo a la isoterma de –10 °C, y de forma complementaria, un pequeño núcleo de cargas positivas en el extremo inferior a una altura próxima a la isoterma de 0 °C. La ruptura del fuerte campo eléctrico generado da lugar a la formación de intensas corrientes eléctricas intranube, nube a nube, nube a aire o bien nube a tierra a partir de los distintos centros de carga eléctrica. Aunque la formación de una descarga eléctrica se trata de un proceso complejo que consta de diferentes fases, el resultado final es un estrecho canal de gas ionizado (plasma) que puede tener longitudes de varios kilómetros, transportando en un breve lapso de tiempo carga eléctrica con intensidades de decenas de kiloamperios y alcanzando temperaturas del orden de 30 000 °C.
A nivel global, se producen en torno a unos 44 rayos cada segundo, fundamentalmente en zonas terrestres y en zonas intertropicales. La mayor densidad anual de rayos se produce en países de África Central.
DEGUSTANDO LA METEOROLOGÍA (GUSTO)
Pero… ¿Cómo podríamos degustar la meteorología? Pues bien, con un poco de imaginación, ingenio e hilando el ciclo hidrológico y las heladas que hubo en Valencia en 1954, sacamos a relucir la frescura de cuando muerdes un gajo de naranja, la boca se te llena de zumo fresco, como si de nieve se tratase.
Así les dimos a probar naranjas y mandarinas. ¿De dónde sale el jugo de las naranjas y mandarinas? Del ciclo hidrológico.
Frío y heladas
Heladas de 1956. Heladas negras. El invierno de 1955-56 tuvo un carácter cálido durante diciembre y enero, pero comenzó febrero con una primera oleada de aire frío muy intensa hacia el día 2. Tras una breve recuperación, una nueva oleada de aire frío dejó el 11 de febrero de 1956 como el día más frío del siglo XX. Las temperaturas de los observatorios de las capitales fueron las más bajas desde 1891. En la provincia de Alicante, en la capital el día 11 hubo –4,6 °C, y en Villena –15 °C. En Valencia, la mínima del 11/2/1956 fue de –7,2 °C en la capital y –13 °C en Utiel. En Castellón se registró una mínima de –7,3 °C en la capital y de –19 °C en Vistabella.
Estas temperaturas dieron lugar a las denominadas «heladas negras», causadas por unas masas de aire tan secas que no producen escarcha. Pero las heladas negras tuvieron unos efectos desastrosos sobre los árboles frutales, especialmente los naranjos. El impacto económico de las heladas fue tremendo. Con la renta actualizada con el IPC general, el impacto directo equivaldría a más de mil millones de euros, que pudo llegar a ascender hasta seis mil millones de euros, contando los impactos indirectos, según los informes que en su día hizo el Instituto Valenciano de Economía.
Luego después sobrevino una tercera oleada fría centrada en el día 20, aunque menos intensa.
Escuchando en un vídeo los testimonios de las personas que vivieron las heladas negras, en las que se tuvieron que talar muchos de los naranjos porque se congelaron, pudieron comprender la catástrofe que supuso ese episodio y a alguno de nuestros visitantes les trajo recuerdos de aquel año.
El NO-DO del 21/5/1956 se hace eco de la visita del ministro de comercio a la zona azotada por la helada (http://rtve.es/v/1484513 vía @rtve).

CONCLUSIONES
Respondiendo a la pregunta que nos hacíamos al principio de la preparación de la visita: por supuesto que se puede oler, degustar, tocar y escuchar la meteorología.
Un buen observador meteorológico no solo es el que observa con los ojos abiertos, sino también el que es capaz de escuchar y oler la atmósfera.
___________________________________________________________________________________________
- Petricor, el olor que provoca la lluvia. https://www.academiadelperfume.com/petricor-olor-provoca-lluvia/
 ︎
︎ - La Ilíada (Luis Segalá y Estalella) / Canto V. https://es.wikisource.org/wiki/La_Il%C3%ADada_(Luis_Segal%C3%A1_y_Estalella)/Canto_V#vv._318_y_ss
 ︎
︎ - Petrichor: Why does it smell after it rains? https://www.bbc.co.uk/newsround/65891491
 ︎
︎
| Este artículo está disponible en: OTAEGUI HIDALGO, M.A., NÚÑEZ MORA, J.A., FERRI LLORENS, M. y BARRANCO ESPAÑOL, A. (2024) Observar el tiempo con los ojos cerrados. Calendario Meteorológico 2025, pp. 228-234 |
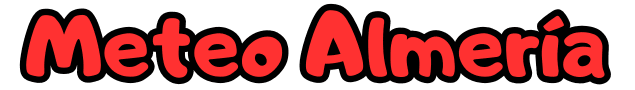




 ︎
︎