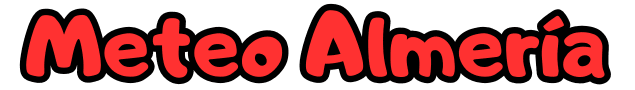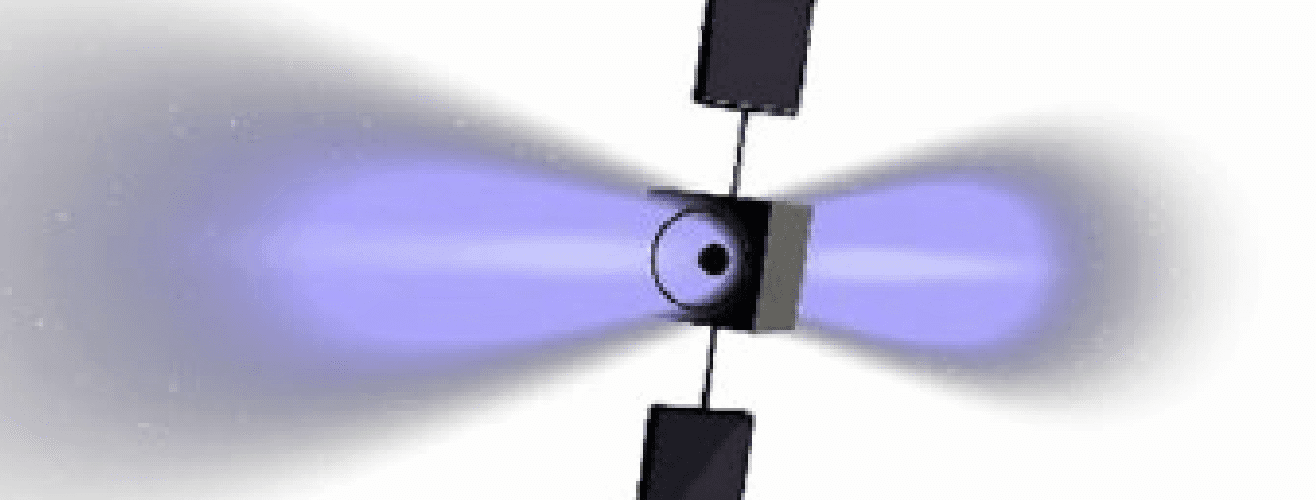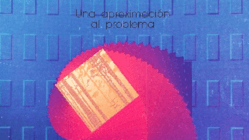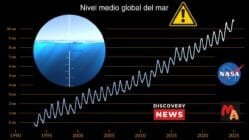Los asteroides que se acercan a la Tierra no son todos iguales ni se comportan del mismo modo, y ahí está la clave para elegir cómo actuar. Entre los objetos cercanos a la Tierra (NEOs) hay una fracción catalogada como PHA (potencialmente peligrosos), una población cambiante porque su órbita puede modificarse con el tiempo por efectos gravitatorios, por la radiación térmica (efecto Yarkovsky) o por emisiones de volátiles y colisiones. Aunque los más grandes están casi todos identificados, los que más deberían preocuparnos durante nuestras vidas son los que miden entre 50 y 400 metros: lo bastante grandes para causar estragos locales y lo bastante pequeños para que miles sigan sin descubrir.
En ese contexto, empiezan a cobrar protagonismo los haces de iones como herramienta de desvío. La idea parece sencilla pero exige mucha ingeniería: proyectar el chorro de un motor iónico o de plasma contra la superficie del asteroide durante meses o años para ir acumulando un impulso minúsculo, aunque suficiente, que altere su órbita lo justo para que pase de largo. No es una técnica milagrosa ni instantánea, pero aporta control fino y no depende de si el asteroide es monolítico o una pila de escombros.
Qué asteroides suponen un riesgo real y por qué es tan difícil predecirlos
La defensa planetaria no es una receta única, es un catálogo de opciones que dependen del tamaño del objeto y del tiempo de reacción disponible. Los asteroides de 50 a 400 metros concentran el mayor riesgo práctico, y muchos de ellos siguen fuera de nuestros catálogos. Su dinámica orbital puede alterarse por múltiples causas: encuentros con planetas, el empuje desigual del calor solar (Yarkovsky), expulsión de gases o impactos menores. De ahí que los listados de riesgo varíen cuando llegan nuevas observaciones, como ha ocurrido con objetos recientes cuyas probabilidades de impacto se revisan al alza o a la baja según se afina el modelo.
Un recordatorio incómodo fue el evento de 2013 sobre Chelyabinsk. Aquel meteoro no se detectó a tiempo porque llegó desde la dirección del Sol, una zona ciega para los sistemas ópticos terrestres. Hoy se trabaja para cubrir ese hueco con telescopios espaciales dedicados al entorno solar, pero mientras tanto existe un rango de trayectorias que todavía se nos escapan.
Las agencias espaciales coordinan alertas y respuestas a través de redes internacionales. IAWN (International Asteroid Warning Network) y SMPAG (Space Mission Planning Advisory Group) fijan umbrales de actuación: cuando el riesgo de impacto supera aproximadamente el 1% se activa la alerta y se comunica a la ONU; con cifras en torno al 10% se plantean medidas más explícitas. Para objetos menores de 50 metros, las guías contemplan la evacuación de la zona de impacto en lugar de intentar desviarlos, dado que el coste y la complejidad de una misión superarían el beneficio potencial.
La escala temporal también manda. Hay casos en los que una roca de tamaño modesto no representa riesgo inmediato pero un paso cercano a la Tierra puede reencaminarla décadas después. Por eso los cálculos de probabilidad se hacen a 100 años vista y los catálogos se actualizan sin parar. Cuanto antes se detecte un objeto, más opciones tendremos para aplicar soluciones que requieren meses o años de empuje acumulado.
Haces de iones: cómo funcionan y qué necesitan para ser efectivos
Un haz de iones para desviar un asteroide no es otra cosa que aprovechar el chorro de un propulsor eléctrico apuntándolo al objetivo. Los iones golpean la superficie y transfieren cantidad de movimiento, produciendo una fuerza muy pequeña pero sostenida. El truco consiste en mantener la nave “a tiro” durante largos periodos, controlando con precisión la dirección del chorro para maximizar el cambio orbital deseado y no solo “empujar” sin ton ni son.
Este método tiene ventajas claras. No depende de la estructura interna del asteroide (sirve igual para un bloque compacto que para un cúmulo de rocas sueltas) y permite orientar el empuje en la dirección óptima para la corrección orbital. A diferencia de un impactador cinético, que llega a gran velocidad desde un ángulo impuesto por la mecánica del encuentro, aquí la nave regula con mimo hacia dónde sopla el chorro, y durante cuánto tiempo.
Pero no todo son facilidades. Para que funcione, la sonda debe mantenerse prácticamente estacionaria respecto al asteroide; eso obliga a usar dos propulsores de potencia comparable: uno que “dispare” al asteroide y otro que compense el retroceso, evitando que la nave derive. Además, para minimizar pérdidas por la atracción mutua (el efecto de “tractor” al revés) la sonda debería situarse a más de unos tres radios del asteroide. A esa distancia el haz debe abrirse lo suficiente para cubrir el blanco, lo que lleva a la siguiente restricción técnica: hace falta una divergencia en torno a 10° para no desperdiciar ión alguno fuera del objetivo.
Aquí entra en juego la tecnología de propulsores. Los motores de efecto Hall, populares y robustos, tienden a tener una dispersión de chorro más amplia y pueden complicar ese requisito. En cambio, los motores iónicos con rejilla ofrecen haces más colimados, adecuados para “pintar” el asteroide con la precisión requerida. Todo ello, sin olvidar el presupuesto de potencia: para un empuje útil se habla de decenas de kilovatios (50–100 kW), con la complicación añadida de que los paneles solares rinden menos cuanto más lejos del Sol opere la misión.

La literatura técnica y varias propuestas de misión han ido refinando el concepto desde 2011, cuando se publicó una idea pionera en la Universidad Politécnica de Madrid. Se han planteado demostraciones con naves de alrededor de una tonelada, xenón como propelente en decenas de kilos y constelaciones de propulsores eléctricos, con algunos funcionando en continuo para validar la puntería y la estabilidad relativa frente a las inevitables perturbaciones gravitatorias. En un escenario de demostración se han llegado a considerar paneles que entregan en torno a 2,9 kW a la distancia solar de la misión y dotaciones de una docena de motores de plasma, con dos encendidos de forma sostenida durante, al menos, semanas.
¿Para qué tamaños compensa? El consenso sitúa el rango ideal entre 50 y 100 metros de diámetro, siempre que existan cinco años (o más) de margen. Si la densidad del asteroide es baja —caso típico de “pilas de escombros”— el tiempo requerido disminuye, y justo ese tipo de objeto es el más incierto de cara a impactadores cinéticos o cargas explosivas, cuyos efectos pueden ser erráticos. Además, cabe la opción de sumar varias sondas operando en paralelo para aumentar el empuje acumulado.
Dónde brillan los haces de iones frente a otras técnicas
No hay una solución universal para todos los casos. El impactador cinético es el favorito cuando hay poco tiempo y el tamaño del objeto entra dentro de su dominio, porque la maniobra es directa y ya se ha probado. Un “tractor gravitatorio” —una nave que “tira” del asteroide solo con su gravedad— ofrece un control exquisito, pero a costa de muchos años de operación y masas de nave grandes para que la fuerza sea apreciable. Los haces de iones se sitúan en un punto intermedio: control alto, riesgos materiales bajos y tiempos de meses-años.
Otras opciones estudiadas, de carácter más “energético”, apuestan por calentar y vaporizar material superficial para crear chorros de eyección que empujen el asteroide. Esto puede lograrse con láseres de alta potencia o concentrando luz solar mediante espejos. Son escenarios complejos, con requerimientos de potencia y puntería elevados, y en algunos casos remotos a día de hoy. La opción nuclear queda como último recurso para emergencias con asteroides grandes y poco aviso: una detonación cercana (no de contacto) transferiría impulso a través de la ablación súbita de su superficie, con el riesgo añadido de fragmentación y de gestión política y legal de armas nucleares en el espacio.
- Ventajas del haz de iones: independencia de la estructura del asteroide, ajuste fino de la dirección del empuje y posibilidad de escalar con múltiples naves.
- Desafíos clave: potencia eléctrica elevada, necesidad de dos propulsores para “quedarse en el sitio”, control de la divergencia del chorro y operación a distancias seguras (más de tres radios).
Un matiz importante: el vector de empuje puede alinearse con la dirección orbital más eficaz, algo que no siempre ocurre con un impacto a gran velocidad, donde la geometría del encuentro manda. Ese “pastoreo” controlado es, justamente, el gran atractivo del haz de iones cuando el reloj no corre en nuestra contra.
Lo aprendido con DART y lo que vendrá con Hera
La primera prueba real de desvío fue el impactador cinético. DART (NASA) se lanzó en 2021 para chocar contra Dimorphos, la pequeña luna del asteroide Didymos, a unos 11 millones de kilómetros. La nave, del tamaño de un autobús escolar, se estrelló a ~21.600 km/h y demostró que un golpe directo puede alterar la órbita de un cuerpo pequeño. El sistema llevaba como “fotógrafo” a LICIACube, un CubeSat italiano que documentó el penacho de material expulsado tras el choque.
Los resultados han sido reveladores. Se esperaba un cambio de periodo orbital de alrededor de un minuto, pero las observaciones apuntaron a una variación mayor. Además, se constató algo clave para el diseño de futuras misiones: el empuje extra aportado por los escombros que salieron despedidos superó al de la colisión en sí, un multiplicador que depende de la cohesión y porosidad del objeto impactado.
La observación del evento ha sido un esfuerzo en equipo. Telescopios espaciales como Hubble y James Webb, además de numerosos observatorios en tierra, monitorizaron el brillo y el comportamiento del sistema tras el impacto. A partir de los tránsitos de Dimorphos por delante y por detrás de Didymos se midió con precisión la variación en el periodo orbital, validando el éxito de la prueba y acotando los modelos de transferencia de impulso.
Ahora le toca el turno a Europa con Hera (ESA), ya en ruta para estudiar el “cráter” y las propiedades físicas de ambos cuerpos con mayor detalle. La nave se acompañará de dos CubeSats que sobrevolarán y acabarán posándose para análisis in situ. De esta campaña saldrán parámetros de masa, forma, cohesión y estructura interna que ayudarán a extrapolar qué pasaría con otros asteroides ante distintos tipos de intervención.
Vigilancia y alerta: telescopios en tierra y en el espacio
Sin detección temprana no hay defensa posible. En los próximos años la capacidad de descubrimiento crecerá gracias a una combinación de instrumentos. FlyEye (ESA), en Sicilia, y el observatorio Vera C. Rubin (EE. UU.), en Chile, sincronizarán su vigilancia para multiplicar por varios enteros el ritmo de descubrimiento de NEOs. El Rubin realizará un censo del cielo austral con visitas cada pocas noches durante una década, ideal para detectar objetos móviles y refinar órbitas.
Para cerrar la “zona ciega” en dirección al Sol, se preparan dos telescopios infrarrojos en el punto de Lagrange L1, entre la Tierra y el Sol, donde la geometría permite vigilar esa región crítica. Se trata de NEO Surveyor (NASA) y NEOMIR (ESA). Desde el espacio, el infrarrojo se observa sin la interferencia de la atmósfera, lo que facilita ver asteroides oscuros que reflejan poca luz visible pero emiten calor. Sus ventanas de lanzamiento apuntan a la segunda mitad de la década y principios de la siguiente, respectivamente.
La planificación contempla, además, tener medios listos para despegar cuando haga falta. Comet Interceptor (ESA) ilustra ese enfoque: una nave lanzada por adelantado y estacionada en el punto L2, “al acecho”, para salir de caza ante un objetivo de oportunidad o una amenaza recién identificada. Reducir el tiempo entre detección y respuesta será crítico si el aviso disponible es corto.
Incluso sin que exista una amenaza concreta, se mantienen ejercicios y coordinación global bajo el paraguas de la ONU. La cooperación internacional es parte del sistema de defensa, desde la notificación de riesgos hasta la asignación de telescopios y el diseño de misiones. A medio plazo, hay citas destacadas y efemérides que ayudan a concienciar, como el próximo sobrevuelo cercano de Apophis en 2029, que pasará por debajo de la altitud GEO sin implicar un peligro real para la Tierra.
Cuándo conviene cada método de desvío
El abanico de técnicas se elige por tamaño y margen de tiempo. Para objetos por debajo de 50 metros, las guías internacionales contemplan asegurar y evacuar la zona de posible impacto. Entre 50 y 150 metros, el impactador cinético suele ser la opción base si el tiempo apremia, pero los haces de iones ganan peso si contamos con cinco o más años de empuje acumulado y, especialmente, si hablamos de cuerpos de baja densidad con comportamiento imprevisible ante un choque.
Por encima de esos tamaños, la casuística se complica. Si hay décadas por delante, un tractor gravitatorio podría “arrastrar” el objeto con gran control, aunque con requerimientos de masa y paciencia significativos. Si el reloj corre y el asteroide es grande, la opción nuclear aparece como último recurso, con detractores y defensores en la comunidad científica y con condicionantes legales y de proliferación bien conocidos.
Los haces de iones encajan cuando queremos minimizar incertidumbres sobre la estructura interna y apuntar el empuje en la dirección orbital más provechosa. A cambio, exigen resolver ingeniería dura: potencia, gestión térmica y dinámica de formación con el asteroide, además de un sistema de control de actitud capaz de “clavar” la puntería durante periodos prolongados.
- Impactador cinético: rápido y probado; dependiente del ángulo de encuentro y de la cohesión del objetivo.
- Tractor gravitatorio: máximo control; requiere años y naves más masivas.
- Haz de iones: control fino, escalable con varias sondas; demanda alta potencia y estabilidad de vuelo.
- Ablación láser/solar y opción nuclear: alta energía; mayor complejidad y, en el caso nuclear, última ratio.
Un detalle operativo que no conviene pasar por alto: para que el empuje “cuente” hay que aplicarlo en la dirección correcta. La mecánica orbital es caprichosa y, a veces, una pequeña corrección aplicada en el punto adecuado del recorrido del asteroide produce un alejamiento de miles de kilómetros en el futuro. Los haces de iones, por su naturaleza continua y modulable, facilitan esta “danza” de correcciones.
¿Qué misiones de haz de iones podríamos ver primero?
Sobre la mesa hay propuestas realistas de demostración tecnológica. Un escenario planteado por equipos del JPL sugiere enfocar un asteroide cercano de pequeño tamaño con una sonda de alrededor de una tonelada, depósitos con decenas de kilos de xenón y una arquitectura multi-motor para diversificar riesgos y mantener el empuje sostenido. La idea sería operar durante semanas o meses y medir el desvío conseguido con campañas de observación desde la Tierra.
Otro ingrediente del plan es verificar el control de posición relativa frente a perturbaciones externas. El “baile” junto al asteroide exige navegación de alta precisión para mantener la distancia (más de tres radios) y el ángulo de incidencia del haz. Un test así validaría de paso los algoritmos y sensores necesarios para “remolcar” con iones un objeto real.
La coordinación con telescopios será vital. Sin datos de radar, fotometría y astrometría, no podríamos confirmar el efecto real del empuje ni ajustar modelos. Las redes de seguimiento actuales y futuras están preparadas para detectar variaciones minúsculas en periodos orbitales, justo lo que se espera de un “pastoreo” iónico exitoso.
Si los resultados acompañan, la siguiente etapa natural sería escalar: multiplicar naves y potencia para acortar plazos y abordar objetos algo mayores dentro del mismo rango de eficacia. Esa modularidad —sumar “tractores iónicos” a voluntad— es otra baza a favor del enfoque.
Aunque cada técnica tiene su momento y su tamaño objetivo, los haces de iones llenan un hueco muy concreto: cuando la naturaleza del asteroide aconseja prudencia, hay tiempo razonable y se busca un empuje controlable, acumulativo y seguro, sin impactos violentos ni detonaciones cercanas.
Sin soluciones mágicas, la defensa planetaria progresa al combinar vigilancia incansable, protocolos coordinados y una caja de herramientas variada. Los haces de iones se han ganado un sitio en esa caja por su precisión y su independencia de la estructura del objetivo, a la espera de una demostración en campo que confirme lo que hoy indican los modelos y los bancos de pruebas.